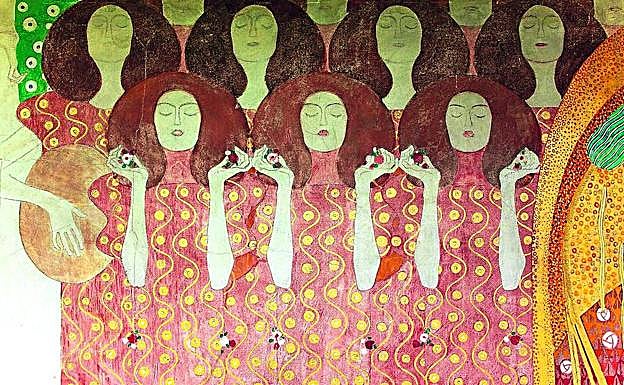El desplome del Imperio Austrohúngaro
En apenas un cuarto de siglo, Austria pasó de ser una gran potencia a solo un pequeño país y finalmente desapareció
Ibon Zubiaur
Viernes, 28 de septiembre 2018, 14:45
Ocurrió hace ahora cien años, como anticipo del final de la Gran Guerra que él mismo había provocado: el Imperio de los Habsburgo, que en su momento de máximo apogeo (en unión personal con la corona de España) llegó a ser el más vasto de la Historia, se desintregraba de una vez y para siempre. Fue un final triste y sin gloria para la que fuera una de las potencias dominantes en la Europa moderna y un foco irrepetible de cultura, y de él cabe extraer lecciones de inquietante actualidad.
Al Imperio Austrohúngaro se lo venía dando por amortizado, pero esto sólo era el corolario de una ideología nacionalista que hacía estragos en torno a 1900, y para la que un estado plurinacional estaba condenado a desaparecer por una especie de darwinismo estatal en que los pueblos homogéneos contarían con mejores cartas. Este esencialismo identitario desdeñaba variables de peso. Por potencia económica y no digamos cultural, por su eficaz burocracia y su excelente sistema educativo, Austria-Hungría, pese a todas sus dificultades, quedaba varios pisos por encima del Imperio ruso y desde luego de los 'emergentes' países que fueron su ruina como Serbia. Eso sí, resulta innegable que su estancamiento se debió en buena medida a su incapacidad para gestionar la pluralidad étnica. Desde finales del siglo XIX, las dos mitades del Imperio ensayaron soluciones antagónicas al respecto: el reino de Hungría, discriminando a todas las demás minorías en favor de la húngara; el reino de Cisleitania, con una liberalidad que casi tuvo más de dejación. El fragmentado Parlamento vienés, en el que convivían sin regla diez idiomas, pasó a la historia como ejemplo de disfuncionalidad; el joven Adolf Hitler se convenció de que la democracia era una farsa asistiendo a aquellas sesiones grouchomarxianas en las que diputados eslavos consumían horas recitando poemas en su idioma (el protocolo sólo recogía discursos en alemán) para bloquear la tramitación de leyes. En Viena Hitler encontró también a su modelo de demagogo antisemita: el alcalde Karl Lueger, aupado y avalado por la poderosa Iglesia católica.
La guerra, la ruina
No es que faltaran visiones alternativas. Según el malogrado príncipe heredero Rudolf, la grandeza del Imperio residía en encarnar privilegiadamente la idea de Victor Hugo de unos Estados Unidos de Europa, idea «de la más inmensa importancia para la civilización mundial. Y aunque por el momento la realización de la idea, por expresarlo en forma diplomática, no sea del todo armónica, eso no quiere decir que la idea en sí sea falsa. Dice sólo que una idea así tendría que asegurar en el sentido más liberal armonía y equilibrio (...), libertad personal, desprecio de la idea de raza y del odio racial.»
Pero Rudolf se suicidó en 1889, y el asesinato de su primo Francisco Fernando en Sarajevo, en 1914, condujo a la declaración de guerra a Serbia (alentada por el Alto Mando alemán y anhelada también por Rusia y Francia). No todos sucumbieron al ciego entusiasmo bélico; Arthur Schnitzler, por ejemplo, anotaba en su diario el 5 de agosto: «La guerra mundial. La ruina mundial.» Para Austria, desde luego, todo salió mal desde el inicio. La ofensiva en Serbia se estancó pronto mientras las tropas rusas irrumpían en la Galitzia y sólo pudieron ser frenadas por los alemanes en la contraofensiva de Lódź. La traición de Italia, en mayo de 1915, derivó en una cruenta guerra de desgaste en los Dolomitas. En noviembre de 1916 moría el emperador Francisco José (tras casi 68 años en el trono); con las tropas y la población civil muriéndose de hambre, su inepto sucesor negociaría sin éxito una paz separada con Francia. La gripe española de 1918 supuso la puntilla: en Viena morían hasta 800 personas a la semana (entre ellas Egon Schiele), y para octubre el Imperio se descompuso. Las diferentes nacionalidades proclamaron su independencia y el día 21 se constituía la pequeña Austria alemana con las sobras (12% del territorio original y 7 de sus 50 millones de habitantes); en noviembre pasaba a ser república. El emperador Carlos tardó en resignarse al exilio. Moriría joven, y su viuda Zita, ya desde Lekeitio, se empeñó en conseguir su beatificación, que le fue concedida en 2004 por Juan Pablo II.
En 1918, Austria quedó con un 12% del territorio original y 7 de sus 50 millones de habitantes
La Primera República
La historia de la Primera República no es menos triste. Arruinada y sin perspectivas, su voluntad era unirse a Alemania, pero las potencias vencedoras se lo prohibieron (con su característica delicadeza, las autoridades francesas recibieron a la delegación austríaca en la sala de especies extintas del Museo de Historia Natural). La inflación terminó de devastar la economía, y para el verano de 1919, el 96% de los niños vieneses sufrían de desnutrición. Si el primer Gobierno revolucionario, dominado por los socialdemócratas, se había esforzado en introducir reformas democráticas, los socialcristianos del prelado Ignaz Seipel (desde 1922) y, sobre todo, Engelbert Dollfuss (desde 1932) priorizaron la lucha contra el socialismo y contra la democracia misma, que fue abolida en la práctica en 1933 en favor de un 'estado estamental' (que sus adversarios llamarían simplemente 'austrofascismo'). La negativa de la milicia socialdemócrata a ser desarmada en medio de esa involución totalitaria derivó en una revuelta obrera y en la llamada 'guerra civil austríaca' de febrero de 1934, en que la Policía, el Ejército, y la milicia ultranacionalista Heimwehr aplastaron sin contemplaciones a sus enemigos (hubo más de mil muertos).
Los nazis locales, tratando de pescar en río revuelto, quisieron tomar el poder en julio y asesinaron a Dollfuss. Pero la intervención de Mussolini (que aún no deseaba ver absorbida a la república vecina) frenó el golpe y Kurt Schuschnigg asumió el cargo de canciller, prosiguiendo la política autoritaria, antisocialista y antisemita de su antecesor. En 1936 Hitler reconoció la soberanía austríaca y abolió la prohibitiva tasa que venía paralizando la entrada de turistas alemanes, pero a cambio empezó a dictar condiciones. La presión alcanzó un punto álgido en febrero de 1938: tras intimidarlo durante horas en su refugio de Berchtesgaden, Hitler impuso a Schuschnigg el nombramiento de Arthur Seyss-Inquart (el líder nazi en Austria) como ministro del Interior. Era el comienzo del fin, aunque Schuschnigg, en un gesto desesperado de entereza, sorprendió convocando casi sin antelación un plebiscito sobre la independencia de Austria para el 13 de marzo. El día 11 Hitler anunciaba su intervención armada y Schuschnigg dimitía llamando a no oponer resistencia; al día siguiente las tropas alemanas ocupaban Austria entre la euforia de amplias capas de la población, mientras los esbirros de Himmler comenzaban con las detenciones de hasta 70.000 personas y los judíos eran maltratados y forzados a limpiar las aceras con cepillos de dientes (apenas un anticipo de lo que se avecinaba, pero nadie podrá alegar que no lo vio venir).
Los restos
Hitler llegó a Viena el día 15 (entre las campanadas de todas las iglesias, por orden del cardenal-arzobispo Innitzer) y proclamó la anexión, ratificada el 10 de abril en un sucedáneo de reférendum con el 99,73% de los votos. Solo un país del mundo protestó: México. Los restos del Imperio Austrohúngaro pasaron a denominarse oficialmente Marca Oriental, y en 1942, ya en plena guerra, todavía fueron rebajados a 'Gaue de los Alpes y del Danubio'.
Sorprendentemente, los aliados proclamarían a Austria tras la guerra 'el primer pueblo víctima de los nazis' (mito que los austríacos cultivarían con fervor). Y como, al contrario que en Alemania, a nadie se le ocurrió pedir el ingreso en la OTAN y Austria se atuvo a la neutralidad pactada, las tropas soviéticas y las demás potencias aliadas se retiraron en 1955 y la Segunda República vio plenamente restituida su soberanía. Hoy Viena vuelve a desplegar su pompa almibarada, cada Año Nuevo los turistas japoneses acompañan con sus palmadas la 'Marcha Radetzky' (compuesta por Johann Strauss padre en honor del represor de la revuelta italiana de 1848), y la ultraderecha vuelve a llevar la iniciativa en la política austríaca, como por lo demás en media Europa. En casi todos los países resultantes de la disolución del Imperio gobiernan partidos ultranacionalistas o la extrema derecha pura y dura: en la propia Austria y en Italia, en Hungría y en Polonia. Una de las lecciones que nos deja la autoliquidación de Primera República austríaca es que al autoritarismo no se lo frena por aproximación: socavar la democracia solo allana el terreno a sus enemigos. Que no suelen conformarse con medias tintas.