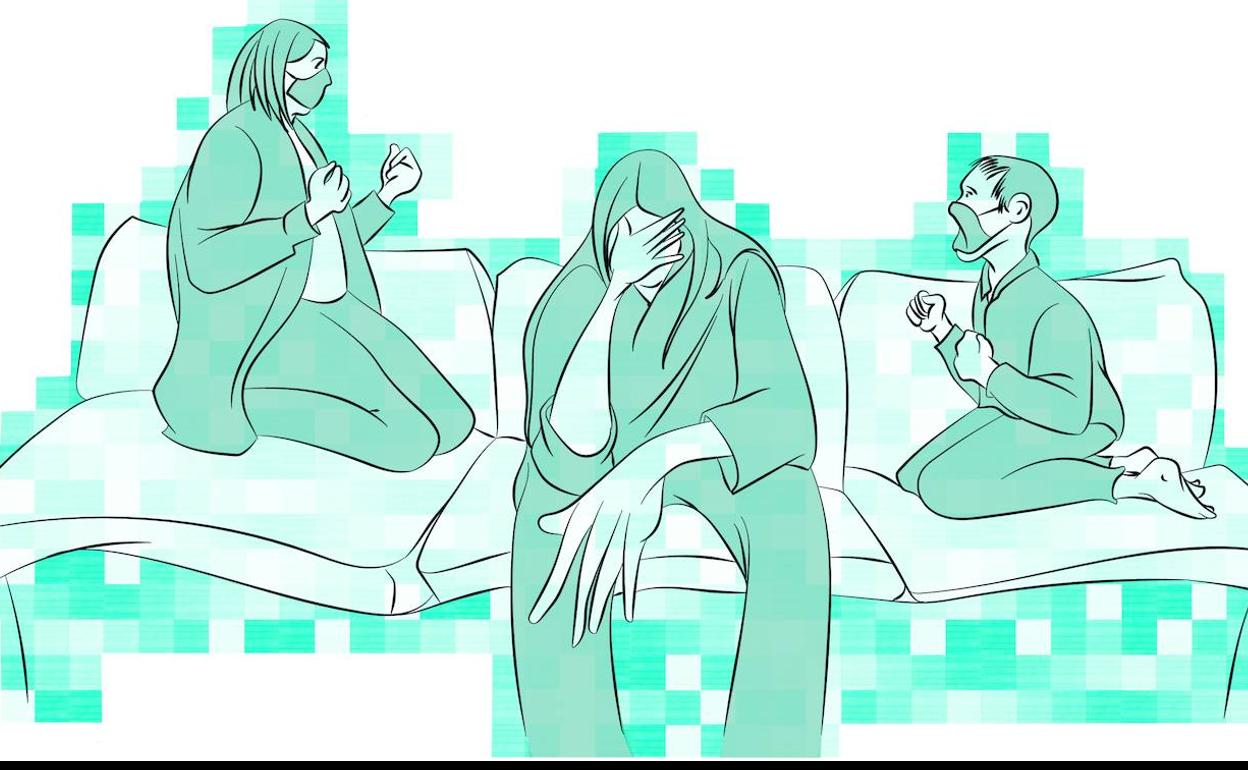Aquellos días
en familia. Convivencia a la fuerza ·
«El 14 de marzo el mundo se me vino encima y de pronto sentí que no había escapatoria, teníamos dos hijos, muchas horas de estar juntos, demasiadas para repetir el mismo guion»Mila beldarrain
Sábado, 13 de marzo 2021, 00:59
El confinamiento nos pilló mal, me pilló mal. Andábamos enredados desde hacía algún tiempo en un hastío polvoriento y pegajoso. Había llegado sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta. Se había colado por alguna rendija escondida entre las miles de diminutas tareas cotidianas de la vida. Y, poquito a poquito, silenciosamente como una serpiente vieja y sabia que sabe hacer su trabajo, se había instalado en nuestras vidas hasta dejarnos secos de amor, de ilusión, olvidados de todo lo que habíamos sentido, mientras el cuervo de Allan Poe nos cantaba por la mañana, «A partir de ahora, las alegrías que os quedan por vivir son la boda de los hijos y la llegada de los nietos».
La verdad es que yo me había buscado la vida entre la niebla, había quedado varias veces con un compañero de trabajo que acababa de separarse. No es que me gustase mucho, pero era divertido y la aventura me levantaba un poco el ánimo. Él, aunque era más bien feo, me miraba con ojos nuevos y hacía que me sintiese bien.
Y, mientras, un día tras otro escenificábamos el amor con la experiencia de los actores ingleses que llevan representando años y años la misma obra, repetíamos el ritual con la perfección de un robot japonés sin inventar nada. Los dos recitábamos la lección de memoria, el amor se nota en los ojos y nosotros nos mirábamos con inexpresivos ojos de pez.
No era la primera vez que ocurría eso, lo que pasaba es que cada vez aquella especie de vacío nos envolvía con más frecuencia. Llevábamos diez años casados y teníamos dos hijos, un niño y una niña de 7 y 9 años, y entre nosotros todo empezaba a ser siempre predecible, yo me adelantaba a lo que él iba a pensar, a lo que iba a decir, al chiste que iba a contar, y las cosas que, cuando empezamos a salir juntos, me sorprendían y me hacían gracia, ahora no me hacían ninguna. Supongo que a él le pasaba lo mismo, pero nunca lo habíamos hablado, era un tema tabú, nos parecía que si lo contábamos atravesábamos una línea roja.
El mundo encima
Así estábamos el sábado 14 de marzo, cuando nos encerraron. Y entonces el mundo se me vino encima y de pronto sentí que no había escapatoria, teníamos dos hijos, muchas horas de estar juntos, demasiadas para repetir el mismo guion, era el momento de enfrentarnos a la verdad, de ser valientes. Y empezó el confinamiento. De un día para otro la calle se quedó sola con la soledad y el silencio de un eterno domingo de invierno por la tarde. De vez en cuando pasaba un coche de Policía circulando despacio y vociferando por el altavoz que nos quedáramos en casa. La situación tenía algo de apocalíptico, de película de catástrofes que se ve a gusto comiendo palomitas cuando no te toca a ti.
Y pasó lo que imaginaba. En aquellos primeros días tuve la sensación de que la casa era diminuta y estaba llena de gente. Me sentí agredida en mi intimidad, vivía en una aglomeración, y andaba todo el santo día malhumorada, los niños estaban nerviosos y con los ojos rojos de tanto juego de ordenador y tanta tele sin control. Entonces me di cuenta de que ellos también vivían en una aglomeración desordenada; por eso había irritación en el aire, mala baba, discusiones ácidas por tonterías y aburrimiento, mucho aburrimiento.
Comenzamos así a transitar por el nuevo escenario, al principio, sin ningún orden y concierto, teletrabajo con los niños rondando y haciendo la puñeta, clases supervisadas por Zoom poniendo cara de Pascua delante de la tutora, convivencia apretada, inactividad o actividad improductiva, y miedo, yo tenía mucho miedo. El clímax llegaba con la vuelta del súper. Volvía a casa como una loca desenfrenada y entonces empezaba el lavado de manos, desinfección de los zapatos, de cada envoltorio de la compra, de la mesa donde había dejado las bolsas, gritos a los niños si tocaban algo, otra vez lavado de manos, y festival de cosas raras. Por ejemplo, me hacía pruebas de olfato hasta casi hiperventilar por si me había contagiado en el súper y podía contagiarles a todos. Me habían dicho que con la Covid se perdía el olfato, no sé si se puede hiperventilar por la nariz pero de tanto aspirar me parecía que me ahogaba.
En resumen, muy mal rollo con Martín si me decía qué me estaba pasando, muy mal rollo si no me decía nada, mucha inquietud por los niños, los pobres, ellos que eran pura actividad estaban metidos entre cuatro paredes, y luego ese olor de la pandemia pringando toda la casa, olor a hidrogel embadurnando el aire, asfixiándonos. La cosa iba mal, realmente mal.
Vino Martín y me agarré a él con desesperación. Él me preguntó: «¿Has vuelto a casa?» Le contesté que sí
A veces me daba un respiro y pensaba que, después de quince días, el bicho se iría al carajo, nos darían suelta y se acabaría la pesadilla, pero, como era normal, no ocurrió. Y fue en medio de la segunda quincena cuando reaccioné al sopapo. No podíamos seguir así, yo no podía seguir así, ahora ya ni me acordaba de aquel hastío de antes que me estaba convirtiendo en Emma Bovary. Ahora solo sentía susto por mí, por mis hijos, por Martín, que de pronto me importaba menos que fuera tan previsible, por mis padres, por todos, y mucha ansiedad. No comía, tragaba como una boa bulímica, fumaba convulsamente aunque los cigarrillos, así, uno detrás de otro, no me sabían a nada. Y dije, hasta aquí hemos llegado. Estaba claro, tenía que dejar el miedo y la ansiedad a un lado y prepararme para la guerra. Le convoqué a Martín a una reunión de emergencia o me convocó él a mí, ya no me acuerdo.
Teníamos que organizarnos
Los niños ya se habían dormido y nos sentamos en el salón. Preparé dos copas. Nos miramos en silencio, y tuve la tentación de vomitar reproches, Martín se puso el dedo en los labios, no era el momento y tenía razón, estaban nuestros hijos, teníamos que organizarnos para que aquello fuera lo más llevadero posible. Era el momento de estar unidos para gestionar bien la que nos había caído encima, no había tiempo para dibujos, ni sentimientos de novela. Ya hablaríamos de lo que teníamos que hablar. Y nos pusimos a pensar cómo jugar un poco a 'La Vida es Bella' en plan doméstico para que nuestros hijos vivieran la situación con cierta normalidad. E el mensaje tenía que ser aquí no va a pasar nada, nos tenéis a nosotros que os queremos y sabemos qué tenemos que hacer.
Cogimos papel y lápiz e hicimos un 'brainstorming' sobre la situación. A mí lo primero que se vino a la cabeza fue un convento, me acordé de la vez que visitamos el Monasterio de La Oliva en Carcastillo, en Navarra, allí nos contaron el día a día de los monjes, absolutamente reglado, cada hora tenía su afán para que nadie tuviera un tiempo tonto para elucubraciones. Me pareció una buena receta, no podíamos abandonarnos, ni nosotros ni los niños, no sabíamos cuánto iba a durar esto. Y así, reflexionando, fuimos organizando la estrategia.
Nos levantaríamos siempre a la misma hora, nos vestiríamos, nada de andar por ahí en pijama, desayuno juntos y comienzo de las actividades cada una con un estricto horario de comienzo y fin, tiempo de deberes, tiempo de lectura, tiempo de gimnasia, de juegos de ordenador, de películas, tiempo de recreo. La cena serviría para comentar el día y aportar ideas sobre las actividades que se podían hacer al día siguiente. Teníamos que poner en marcha la imaginación porque el fin de semana debía ser diferente y romper con la rutina diaria, durante el fin de semana había que hacer cosas especiales. Dijimos, karaoke, rosquillas, concurso de cuentos entre los cuatro, representación de un teatrillo, y lluvia de chuches de premio. Poco a poco conseguimos trazar el plan de nuestra nueva vida.
Y empezamos a ponerlo en práctica. Al principio nos costó mucho a todos, tuve la sensación de una actividad trepidante y me sentí agobiada, los niños cogían pataletas cada vez que se acababa el tiempo de los juegos del ordenador o la tele. Martín se rascaba la oreja izquierda con el pulgar derecho, desde que le conocí a hacía eso cuando estaba nervioso, y yo me sentía más sola y vacía que nunca porque me había olvidado del compañero de trabajo y no podía inventarme una ilusión.
Inventando actividades
Pero el hombre es un ser de costumbres y, poco a poco, le empezamos a coger gusto a aquella rutina, saboreábamos más los momentos buenos, disfrutábamos inventándonos actividades. Un domingo a los niños se les ocurrió que podían ir a la playa, el sol entraba en su cuarto, me pidieron toallas, las extendieron en el suelo y se pusieron a tomar el sol mientras charlaban entre ellos. Luego preparé la bañera y se bañaron juntos haciendo el gamba, pusieron el baño perdido, pero qué más daba, me dieron una lección y me emocioné.
Pasaron los días y el confinamiento se alargó. Era de noche, los niños se habían dormido y Martín y yo estábamos en el salón. Ahora sí teníamos cosas de qué hablar, todos los días hacíamos balance de la jornada. Entonces nos llamaron. Aitor, un amigo nuestro, poderoso, agudo, divertido, con él y el grupo de amigos habíamos recorrido muchos pueblos, caminos, habíamos disfrutado, acababa de morir por la Covid. Llevaba días ingresado, pero no era de riesgo, todos pensábamos que en unos días le darían el alta, pero no, la víspera había entrado en la UCI y ahora había muerto.
Me fui al balcón, necesitaba aire. Hacía una buena noche en medio de un silencio absoluto, había luna, había alguna estrella, el cielo nos contemplaba impasible, absolutamente indiferente a lo que sucedía. Vino Martín y me agarré a él con la desesperación de un náufrago. Nos abrazamos. Entonces él me preguntó: «¿Has vuelto a casa?». Le contesté que sí.