
Zabalgana, 1813
El General Álava y Wellington planean el último ataque mientras la marquesa de Montehermoso y Pepe Botella apuran sus últimos momentos en Vitoria
1. La recreación
En el amor y en la guerra
En la guerra que se libra a lo largo de estas líneas hay soldados, espadas, fusiles y hasta un cañón que ronda la media tonelada de peso. Pero la metralla de halagos y risotadas que disparan los combatientes da idea de que en este conflicto, como mucho, la sangre brotará de un frasco de tomate. Ni eso. La pelea resulta limpia y José Bonaparte, el General Álava y el Duque de Wellington vuelven a sus casas sin que se les haya movido ni un pelo. Sólo la marquesa de Montehermoso tiene que lamentar unas rozaduras en el pie, nada que no puedan solucionar unas socorridas tiritas. Y eso que los protagonistas de esta recreación de la Batalla de Vitoria no han dudado en meterse concienzudamente en su papel para revivir lo que dictan los libros: la victoria un ejército aliado de británicos, portugueses y españoles, comandado por el Duque de Wellington, con el General Álava de segundo, y la huida de los franceses con Pepe Botella a la cabeza y su inseparable amada.
Es más, la presidenta de la Fundación Laboral San Prudencio, Yolanda Berasategui, no se ha transformado aún en marquesa cuando recibe con un efusivo «¡Hombre, mi amante!» al laureado atleta Martín Fiz en cuanto aparece por el antiguo convento de Betoño, el camerino de lujo de esta función que se escenificará horas después en el parque de Zabalgana. Es domingo por la mañana, temprano, y el atleta, hermanísimo de Napoleón por un rato, ya ha echado una carrera por la ciudad. «Me han dicho que has engordado un poco para el personaje», le lanza con sorna Jon Urresti, máximo responsable de la Fundación Vital, mientras muta con ayuda de una larga lista de prendas en el General Álava. «Yo que he sido insumiso...», remata. Eso no le impide enfundarse en el traje de quien, tras la expulsión de los franceses, dio la orden de cerrar la ciudad para evitar su saqueo y destrucción.
Antes de nada, toca evitar gazapos y anacronismos. Chalecos, casacas, bandas, fajines, botas altas... Cada detalle estilístico importa para transportarse a la representación de esta contienda ocurrida más de dos siglos atrás. En este viaje al pasado toca vestir «entalladito», se palpa el vicerrector del campus de la UPV/EHU en Álava, Iván Igartua, transformado en un imponente Duque de Wellington. «Yo me iba ya así a casa», sugiere. Y la imaginación echa entonces a volar. Sus compañeros de batalla proponen «unas rabas» o un paseo por las piscinas como otros posibles planes para amortizar la transformación. «¿Y si nos para la Policía? A ver cómo se lo explicamos. Van a pensar que vaya juerga nos hemos corrido esta noche», bromean.
La expedición hacia el parque de Zabalgana transcurre sin sobresaltos. Pero allí, más que la batalla, comienza una auténtica revolución. La tranquilidad de este rincón del Anillo Verde, esa «maravilla» que oxigena Vitoria, coincide el elenco, se esfuma con el desembarco de una mezcla de tropas francesas, aliadas y un cañón, en un papel estelar, que 'duerme' «custodiado» en algún lugar -secreto, para no dar pistas al enemigo- entre recreación y recreación. Los soldados lucen el rango en sus uniformes y las ganas de comenzar la contienda en sus caras. «¡Ponedme la banderilla!», bromea uno de los militares, Iagoba Ferreira, que yace 'herido' en el suelo. Su interpretación no conmueve a la aguadora Cristina Udaeta, alineada con los galos: «¿A un inglés voy a tener que darle agua?», se pregunta. Más atentas se muestran cinco mujeres, con el mismo rol, procedentes del centro andaluz Séneca con sus trajes confeccionados para los carnavales de 2010. Entre ellas se encuentran las elegidas para portar una de las piezas más especiales de la escena, un baúl de piel de cabra datado en el siglo XVI. «¡Cómo pesa! La culpa es de la marquesa por llevar tantos vestidos», acusa Aurora Gutiérrez. O igual del expolio de Bonaparte.
Pero María del Pilar Acedo, el nombre que se esconde tras el título nobiliario, hacía caso omiso al reproche porque se encontraba «a otros temas, a los amoríos». «Se la conoce sólo por eso pero era una mujer culta y habría que reivindicar su papel», plantea su 'alter ego' cuya implicación con el encargo de encarnar a la marquesa le llevó a incluso a sumergirse en su biografía. «Las dos somos guipuzcoanas, hablamos euskera y tenemos una hija», indica en un respiro de la sesión al aire libre. Bonaparte tiene experiencia en el asunto mediático y recuerda aquel 'spot' que grabó para Danone. «Estábamos todo el día, desde las cinco de la mañana, para un anuncio de treinta segundos», explica a su amada. El Duque y el General, espada en mano, no pierden detalle de la pareja: «Vosotros enamorados y nosotros currando, ¡lo que es la vida del obrero!», espeta divertido Urresti. Cosas del amor y de la guerra.
Pero permitan que la ternura se detenga en la hermosa escena pastoril que protagonizan Tito, exportero albiazul, y Elena Loyo, cándida ella con la tinaja entre las manos. Mantienen una charla prolongada y serena, mirándose a los ojos dulces… Stop, que me pongo moñas. Ya en el autocar de vuelta, la bloguera Edurne Alba que fideliza a 100.000 seguidores charla sobre vacaciones con Inma Espizua, la estilista que tiene al voluntariado hecho un pincel. Alfonso Subero y Daniel Fernández, presidente del Banco de Alimentos, conversan sobre la recuperación nutricional de los deportistas. El mago Asier Kidam, tan silencioso él, se diría propenso a desaparecer. El músico Kepa Beloki no tiene a bien deleitarnos a base de cuerda y antes de que el ecologista Andrés Illana monte en su coche a la hora del agur se da uno cuenta de que 'Txaflas' no ha callado en toda la tarde.
Participan
-
Yolanda Berasategui (presidenta de la Fundación San Prudencio), Martín Fiz (atleta), Jon Urresti (presidente de la Fundación Vital), Iván Igartua (vicerrector del campus alavés de la UPV), Aurora Gutiérrez, Pili Murga, Flor Estévez, Mari Carmen Ruiz y Mari Carmen Medina (del centro andaluz Séneca) y Cristina Udaeta, Alfonso López, Iugatzi Merino, Emilio Udaeta, Pablo Valle, Asier Merino, Fernando Lavilla, Iagoba Ferreira, Gorka Valle, Ramón Gil y Justo Bobadilla (de la Asociación de Recreación Histórica Batalla de Vitoria 1813).

2. La historia
La batalla que acabó con el sueño napoleónico

JOSÉ MARÍA ORTIZ DE ORRUÑO
Doctor en historia contemporánea
Los combates más reñidos durante la Batalla de Vitoria (21 de junio de 1813) se libraron sobre lo que hoy es el parque forestal de Zabalgana. Muy cerca de este corredor arbolado entre Crispijana y Zuazo se encuentra el alto de Júndiz, donde los franceses instalaron su puesto de mando. En efecto, los generales bonapartistas habían desplegado sus tropas tomando como principales líneas de defensa la cadena montañosa que corre paralela al camino real de postas (actual N-102) y la vertiente sur del gran arco que describe el Zadorra entre Vitoria y La Puebla de Arganzón. Esa posición estratégica obligaba a los aliados a cruzar el río. Así lo entendió también Arthur Wellesley, comandante en jefe del conglomerado anglo-hispano-portugués y futuro Duque de Wellington.
Diversos analistas subrayan sin embargo la imprevisión de los franceses, que ni volaron los puentes ni los protegieron suficientemente. Las malas lenguas acusan de esa negligencia a José Bonaparte, más interesando en cortejar a la marquesa de Montehermoso que en supervisar los preparativos militares. Menos romántica aunque más verosímil, otra versión apunta a la grave indisposición de su principal asesor militar, el mariscal imperial Jean-Baptiste Jourdan. Hay todavía una tercera que lo achaca a la falta de entusiasmo de un ejército desmoralizado que llevaba semanas batiéndose en retirada.
Sea como fuere, Wellington dividió su ejército en cuatro columnas para vadear el río por distintos puntos. Hill con los suyos cruzó el Zadorra por La Puebla y subió monte arriba con la intención de caer sobre los franceses en Subijana. Esta maniobra obligó a recolocar las tropas imperiales, que dejaron aún más desguarnecido el río. El comandante en jefe aliado aprovechó ese momento para cruzarlo con el grueso de sus fuerzas por Víllodas y Nanclares. Una vez consolidada la cabeza de puente, lanzó la división de Thomas Picton contra el centro francés. Tras intensos combates, los hombres de Picton tomaron la cresta de Zuazo e hicieron recular a los franceses. Era el principio del fin. Wellington ordenó entonces a Graham atacar Gamarra y Durana para cortar la carretera de Francia y bloquear su retirada.
Justo cuando los franceses desbordados comenzaban a desbandarse, Miguel Ricardo de Álava tuvo un genial golpe de inspiración. Este vitoriano, adscrito al estado mayor aliado como representante del Gobierno español leal a Fernando VII, solicitó a Wellington un escuadrón de caballería para entrar en la ciudad, desalojar a la guarnición francesa que aún la custodiaba y cerrar sus puertas para evitar un más que posible saqueo. Quien más tarde sería popularmente conocido como General Álava tuvo un comportamiento absolutamente ejemplar aquel día, salvando las vidas y haciendas de sus conciudadanos.
Entretanto, los desorientados imperiales trataron de escapar hacia Salvatierra. Consiguieron salvarse porque apenas fueron inquietados. Resultó providencial para ellos el famoso «equipaje del rey José», formado por centenares de carros que no sólo transportaban los enseres de la corte sino también el botín obtenido durante años de saqueo. Pero al no poder salir de Vitoria, el #convoy quedó bloqueado entre Santa Lucía y Betoño. Cuando los perseguidores descubrieron aquel inmenso tesoro consistente en cuadros, joyas, monedas, tapices y piedras preciosas, cedieron a la codicia y dieron por concluida la persecución. Lo hicieron ante la impotente consternación de Wellington, que no dudó en calificar a sus propios soldados como la peor «escoria» de la tierra.
La batalla de Vitoria no fue la última, ni la más cruenta de las libradas durante la Guerra de la Independencia. Pero resultó decisiva porque acabó simultáneamente con el reinado de José Bonaparte y con el sueño napoleónico de dominar España. En clave más estrictamente local, tuvo mucho de liberación y de catarsis. De liberación, porque los vitorianos sufrieron todo tipo de abusos, exacciones y violencias durante la ocupación militar; de catarsis, porque la misma ciudad que en el verano de 1808 había acogido la corte bonapartista se redimió seis años después con la actuación del General Álava y celebró exultante la derrota del 'rey intruso'.
Gracias a la acción previsora y desprendida del General Álava, aquel 21 de junio quedó en el imaginario colectivo como el día de la refundación de la ciudad. Para no olvidarlo, los vitorianos lo fueron rememorando a lo largo del tiempo de forma ritual. Con fiestas, declaraciones y monumentos conmemorativos en el espacio público. Hoy todavía queda memoria en piedra de la gratitud con la que la población alborozada recibió a su héroe y libertador en una de las escenas representadas en el monumento dedicado a la Batalla de Vitoria.
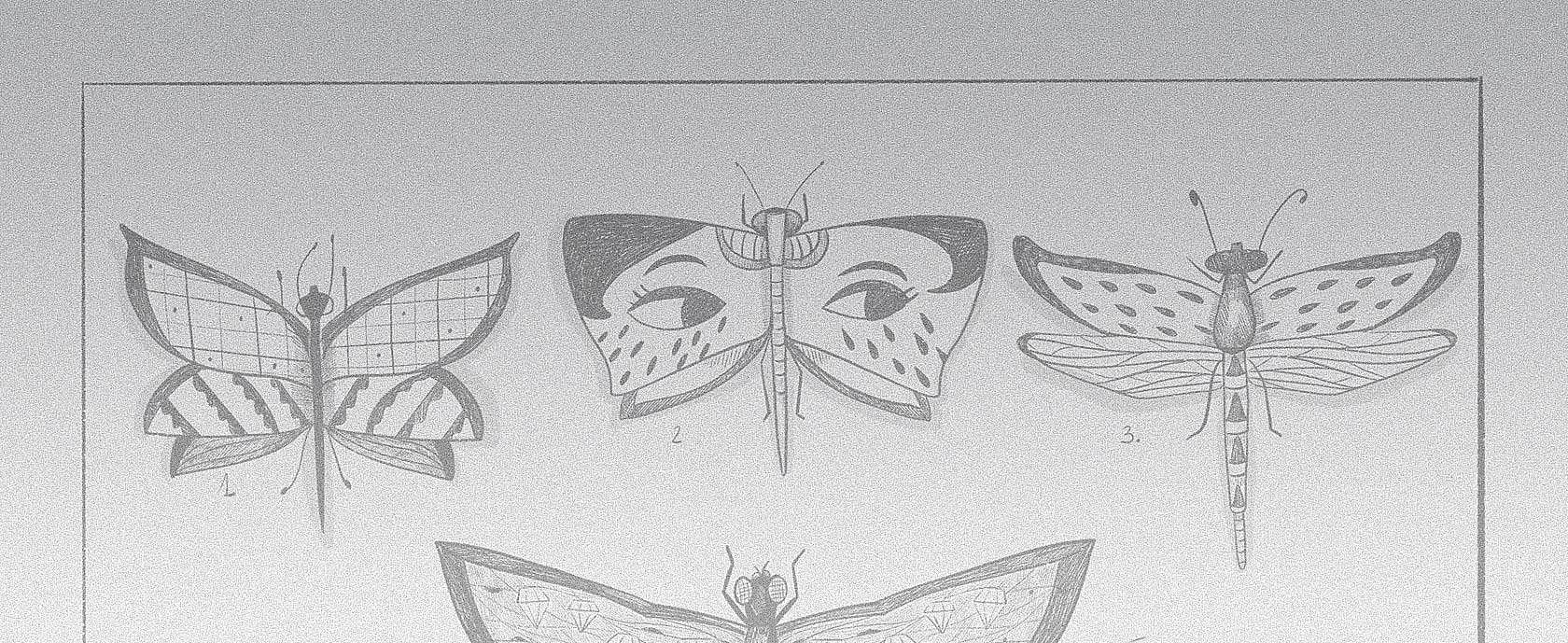
3. Relato corto
El tesoro de la libélula
ANTONIO ALTARRIBA
Franqueado el acceso, se desvió hacia el bosque de quejigos con la idea de recorrerlo sin rumbo. Le gustaba deambular entre los árboles y tropezar con la sorpresa de un tronco retorcido, un ramaje caprichosamente inhiesto o una corteza dibujando formas fantasmales. Perdido entre copas y raíces, distraído por el aleteo de alguna mariposa o por el trino insistente de mirlos y petirrojos, tenía la impresión de haber dejado lejos la civilización tan sólo en dos pasos. Salió a la campa y los edificios reaparecieron en el horizonte. Era, realmente, un bosque isla, apenas unas hectáreas de naturaleza rodeadas por el océano urbano. Nada distinto a lo que ocurre en el resto del mundo, donde lo salvaje ha quedado reducido a un menguante archipiélago, pero aquí el contraste se concentra en unos pocos metros.
No tardó en sentir la humedad impregnando el aire, incluso el olor agrio a vegetación en remojo. Bordeó las primeras lagunas parándose a contemplar los reflejos cambiantes del agua. Finalmente alcanzó la laguna de Lezea, la única laguna de verdad. Las otras habían sido creadas recientemente para dar cohesión paisajística al parque. La diferencia saltaba a la vista. Lezea estaba más viva. Rodeó juncos y espadañas, se acercó a la orilla a acariciar los ranúnculos y recaló junto al macizo de caltas amarillas. Allí, en ese rincón oculto a las miradas, mullido y apenas húmedo, se tumbó. Era su cubículo. El lugar en el que todos los años esperaba a que se produjera la aparición.
Mirando el cielo, impregnándose de tierra y raíces, esperó a que cayera la tarde. Sintió el aleteo de las pochas salpicando en el agua, el graznido de las ánades, el silbido insidioso de los mosquitos… Vio pasar las nubes y escuchó las voces de algunos paseantes… Por fin, imponiéndose a cualquier otro rumor, reconoció el zumbido característico que le había traído hasta ahí. Se incorporó y quedó deslumbrado por el espectáculo. Con el comienzo del crepúsculo las libélulas habían irrumpido en la charca. Escuadrón aéreo de portentosa maniobrabilidad, iniciaron una zarabanda exploradora a ras de agua. Esa movilidad única, que les permite volar hacia delante, hacia atrás, hacia arriba y abajo, a la izquierda, a la derecha, incluso mantenerse suspendidas, era lo que había polarizado su vocación entomóloga. Todos los insectos le interesaban, pero adoraba las libélulas.
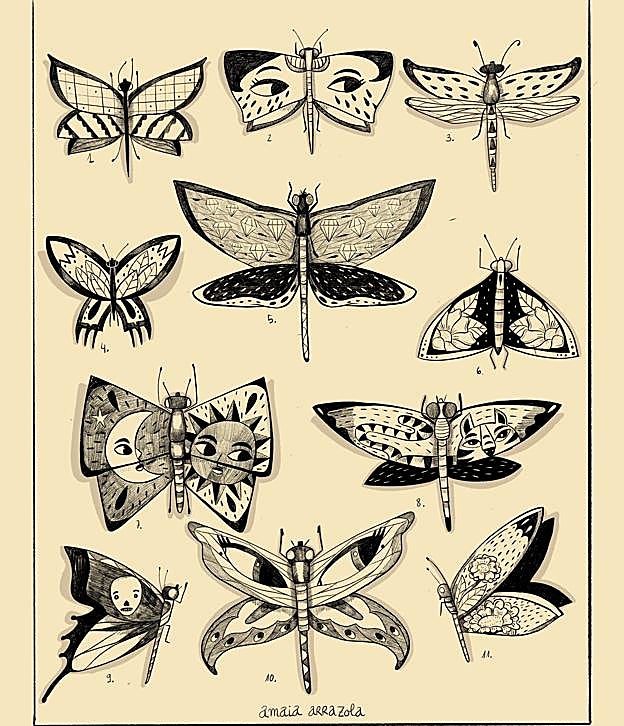
Y de manera muy especial las libélulas de ese rincón de la laguna de Lezea. Cuando, al hilo de sus observaciones, las descubrió hace doce años, quedó sorprendido por las brillantes irisaciones de su abdomen y por los reflejos rojizos de su doble par de alas. Se trataba de la 'anax imperator', una de las especies más extendidas, pero había algo extraordinario en la intensidad de sus colores. Durante mucho tiempo buscó el secreto de esa peculiaridad y el año pasado, por fin, lo descubrió.
Alain se levantó, remangó sus pantalones y se internó en la laguna. Sus pies se hundieron en el fango obligándole a desplazarse con lentitud funambulista. No tardó en llegar al punto del que parecían brotar las libélulas. Sintió bajo las plantas el afilado empedrado, lo pisó delicadamente como si quisiera identificarlo, se ajustó las gafas de natación que llevaba en el bolsillo, encendió la linterna y metió la cabeza bajo el agua. Distinguió en la turbiedad el brillo apagado de gemas y piedras preciosas. Cubiertas de barro, confundidas con guijarros, espejeaban a la luz de la linterna. También vio los restos de la arqueta y la cerradura de plata con la N napoleónica todavía legible. Sacó la cabeza del agua dando un suspiro de satisfacción. El tesoro seguía ahí.
Estaba seguro de que ese era el secreto de la inigualable belleza de las libélulas. Se trataba, sin lugar a dudas, de una pequeña parte del botín con el que los franceses huyeron de España en 1813. En ese mismo lugar se enfrentaron las tropas napoleónicas con una coalición formada por ingleses, portugueses y españoles. Puede que alguno de sus antepasados participara en la batalla, porque su familia siempre ha sido proclive al alistamiento militar. Puede, incluso, que muriera defendiendo ese cofre robado. Pero Alain había decidido no dar parte de su descubrimiento. Estaba convencido de que el colorido de las libélulas se debía al contagio de los destellos de las joyas ahogadas. Generación tras generación, las ninfas habían crecido en el roce con tan esplendorosa riqueza. Habían absorbido el deslumbramiento de las alhajas y lo habían guardado en sus cuerpos para lucirlo todos los atardeceres. Así que, confortado por la magia del momento, Alain regresaría al Norte guardando el secreto del gran milagro de la naturaleza, el que convierte la ambición de los hombres en color para los animales.



