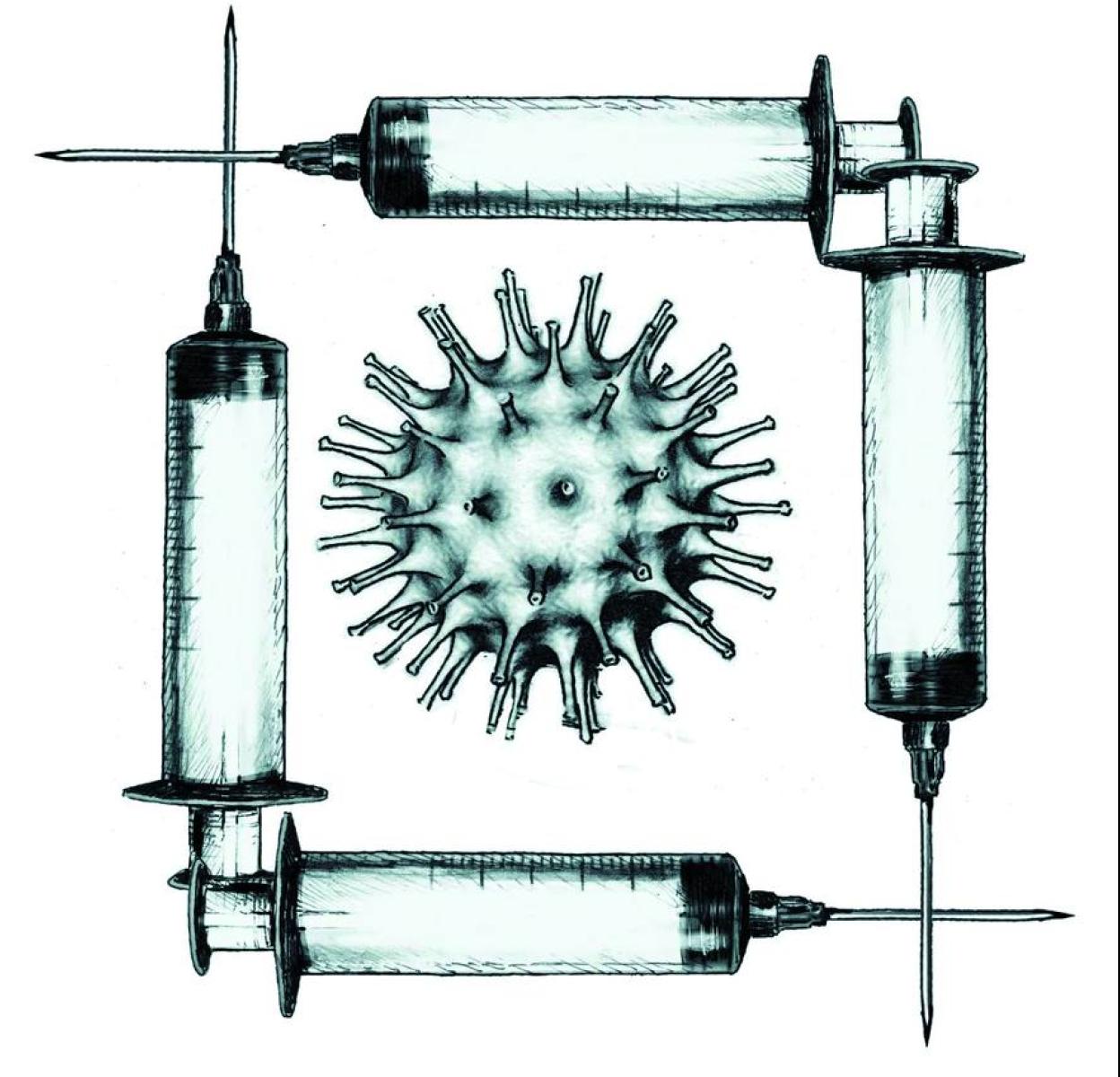Ley moral además de jurídica
Este virus ha sido catalogado de poco mortal pero altamente contagioso. Al infectarse con pasmosa facilidad, aunque su letalidad sea moderada en comparación con otras ... enfermedades, a la postre produce gran número de muertos. Lo cual suscita un problema jurídico-moral de primerísimo orden: si cada uno de nosotros puede llegar a ser colaborador necesario de la muerte de un tercero, ¿cuál es nuestra responsabilidad en ese resultado? No me parece imposible que un día no lejano alguien, aquejado de secuelas o pariente de un fallecido, presente querella por homicidio contra el contagiador del virus a causa de su comportamiento negligente, descuidado con las normas de higiene, protección y distancia establecidas por las autoridades sanitarias. ¿Por qué no? Sabemos de condenas a transmisores del SIDA.
El Derecho regula las relaciones entre las personas, no husmea en las elecciones estrictamente personales. Prohíbe fumar si el humo perjudica los pulmones del vecino, pero no proscribe el vicio solitario. Tampoco penaliza el suicidio. Por eso he defendido la tesis (véase 'Abrochados a la dulzura de vivir, Filosofía mundana') de la evidente inconstitucionalidad de la norma que obliga a ponerse el cinturón de seguridad a los ocupantes de un vehículo. ¿Cuál es el bien en juego? El Derecho que protege al ciudadano de sí mismo es totalitario. No necesitamos la tutela del Estado para hacer lo que más nos conviene. En resumen, al Derecho le es indiferente qué haga uno con su vida mientras no menoscabe derechos de tercero. Y sólo los derechos, no los sentimientos: no establece penas a quien abandona a su amante, aunque rompa por capricho y hunda a éste en la desolación. El corolario respecto al virus es el siguiente: jurídicamente, si uno se contagia, allá él, pero si contagia a un tercero, merece sanción. Otra cosa es la prueba, a veces diabólica. Pero no lo es menos la del intangible daño moral, por ejemplo, y hace tiempo que la jurisprudencia ha encontrado fórmulas para acreditarlo.
Últimamente ha entrado en juego la vacuna. No es necesario argumentar su eficacia: en los países donde más vacunas se han practicado, la inmunidad aumenta, el contagio remite y el número de muertes desciende. No conozco doctrina o discurso contrario a la vacunación que no sea un embrollo sonrojante. Uno se vacuna, lo mismo que se cepilla los dientes por las noches o se abstiene de beber agua no potable. Es lo que hace el ciudadano que en este mundo moderno ha extirpado de su mente la niebla de las motivaciones supersticiosas, conspirativas o lunáticas. Claro que España ha mantenido una relación tradicionalmente problemática con la modernidad desde los Reyes Católicos. Y, con todo, hete aquí que en este tema hemos dado una lección de racionalidad a países que, como Francia o Inglaterra, suelen presumir de civilizados, pues España exhibe unos índices de vacunación mucho más elevados que los suyos. A lo mejor resulta que la población española, con frecuencia pueril en su opinión pública, demuestra una madurez sorprendente en su comportamiento práctico.
¿Y qué decir de la decisión de no vacunarse en una perspectiva ética? Lo que es ilícito para el Derecho, siendo una última ratio de las normatividades, muy probablemente lo es también para la ética. Arriesgarse a cometer un homicidio por contagiar el virus de una forma que podría evitarse, es éticamente reprochable, porque denota desprecio a la vida del otro. Además, repudiar la vacuna ofrece un mal ejemplo social, con los consabidos efectos desmoralizadores de la ciudadanía. Pero hay una diferencia con el Derecho, y es que, con independencia del tercero, la decisión de no vacunarse merece también reproche ético por respeto a uno mismo, ámbito de la intimidad vedado a la ley jurídica.
¿A quién le importa lo que yo haga?, preguntará hoy alguno bailando con Alaska y Dinarama. Importa y mucho. Importa doblemente a los terceros, en lo jurídico y en lo ético, ya lo he dicho, pero también importa a la propia conciencia por cuanto supone un obrar contrario a los deberes que uno debe observar consigo mismo. Es una mala elección, insana, infantil, por debajo de lo que se espera de un individuo racional y mayor de edad. Que se lo digan a ese yo interior al que una vez se refirió Kant, «ese hombre divino que llevamos en nosotros, con el que nos comparamos, a la luz del cual nos juzgamos y en virtud del cual nos hacemos mejores, aunque nunca podamos llegar a ser como él». Nunca lo aprobaría.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión