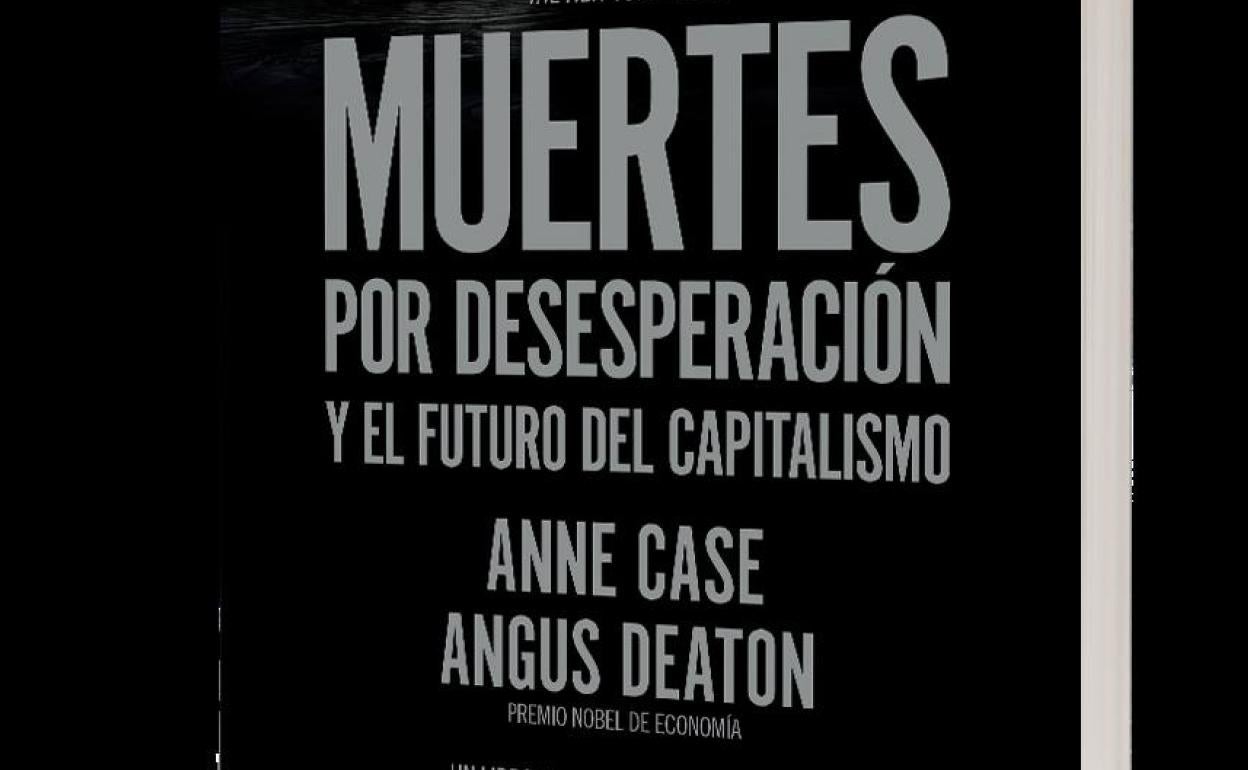Por qué leer 'Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo'
Anne Case y Angus Deaton explican las razones del «drástico aumento» de los fallecimientos entre la clase blanca trabajadora en Estados Unidos
Por primera vez desde la Primera Guerra Mundial, la esperanza de vida ha disminuido durante tres años consecutivos en Estados Unidos. Si tradicionalmente las minorías raciales (negros, hispanos) protagonizaban todos los indicadores de desigualdad y pobreza, en las dos últimas décadas las muertes «por desesperación» debidas a sobredosis de droga, suicidios o enfermedades relacionadas con el alcohol han aumentado «de manera drástica» entre los trabajadores blancos.
Los catedráticos de economía estadounidenses Anne Case y Angus Deaton (merecedor del Premio Nobel en 2015) tratan de explicar este cambio de paradigma en 'Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo' (Deusto). La premisa del libro es que el capitalismo «ha dejado de funcionar para una parte importante de la clase trabajadora estadounidense». Muchas de estas personas, más que nunca en la historia del país, acaban por suicidarse, ahogar sus desdichas en alcohol o engancharse a las drogas.
Estos tres nuevos 'Jinetes del Apocalipsis' que arrasan con la clase trabajadora blanca estadounidense originaron 158.000 muertes en 2017. «En comparación, hubo 40.100 víctimas de accidentes de tráfico ese mismo año, una cifra menor que el número de suicidios», mientras que los homicidios no llegaron a 20.000, destacan los autores.
Su estudio constata una «creciente brecha» entre los ciudadanos con una licenciatura académica y los que no tienen ninguna. Una circunstancia que «no sólo afecta a la muerte, sino a la calidad de vida». Entre los que no poseen ningún título se observa «un aumento de los niveles de dolor, de mala salud y de angustia mental seria, y una disminución de su capacidad para trabajar y socializar». Una brecha que también se amplia «en los ingresos, la estabilidad familiar y la comunidad».
Ese malestar se traduce en unas altas tasas de suicidio, que en 2017 segó la vida de 47.000 ciudadanos estadounidenses. Case y Deaton recuerdan que el desempleo «y tal vez el miedo a perder el trabajo, es un predictor del suicidio». También son el caldo de cultivo para la «epidemia de sobredosis» que asola a la sociedad norteamericana. Las autoridades constatan un considerable aumento de las muertes por fentanilo, un opiáceo analgésico similar -aunque más potente- a la morfina que se mezcla con heroína o cocaína.
Un sistema médico disfuncional
Lo irónico, a juicio de Case y Deaton, es que el sistema sanitario estadounidense, «con diferencia el más caro del mundo», no sólo fracasa a la hora de impedir el descenso en la esperanza de vida, «sino que en realidad esté contribuyendo a él». Por un lado, debido a que muchos paciente mueren a causa de los medicamentos «que los propios médicos les han recetado».
Una epidemia que no habría tenido lugar «sin el descuido de los médicos» y si el proceso de aprobación por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos no estuviera «lleno de fallos». Los economistas no ahorran en duras críticas a la industria farmacéutica del país, lanzada a la búsqueda de beneficios «a cualquier precio en vidas humanas».
Case y Deaton sostienen que el indebido uso de los medicamentos por parte de muchos ciudadanos «echó leña» al fuego de la epidemia, «pero no creó las condiciones para que esta pudiera tener lugar». Como resultado de todo ello, muchos millones de personas acabaron abusando de los opioides o se hicieron adictos. «Zombis que recorrían las calles de unas ciudades que en el pasado habían sido prósperas», y que eran aquellas personas «cuyas vidas ya se habían venido abajo».
Los autores reconocen que la vida de esa clase trabajadora «está amenazada por la automatización y la globalización», pero los altísimos costes de la sanidad estadounidense «están al mismo tiempo precipitando y acelerando ese declive».
Por eso concluyen que en Estados Unidos la magnitud de las desesperación y de los fallecimientos «es un reflejo de políticas y circunstancias específicamente estadounidenses». Para detener esas muertes por desesperación, advierten, se ha de revertir «la disminución de los salarios» entre los ciudadanos con menos estudios.
Los autores no reniegan del capitalismo, «una fuerza de progreso y de bien inmensamente poderosa», pero advierten de que «tiene que servir a la gente y no hacer que la gente le sirva a él». El sistema que domina el mundo «tiene que estar mejor vigilado y regulado, no para ser sustituido por alguna fantástica utopía socialista, en el que el Estado se hace con la industria». La democracia, aseguran, «puede estar a la altura de ese reto».